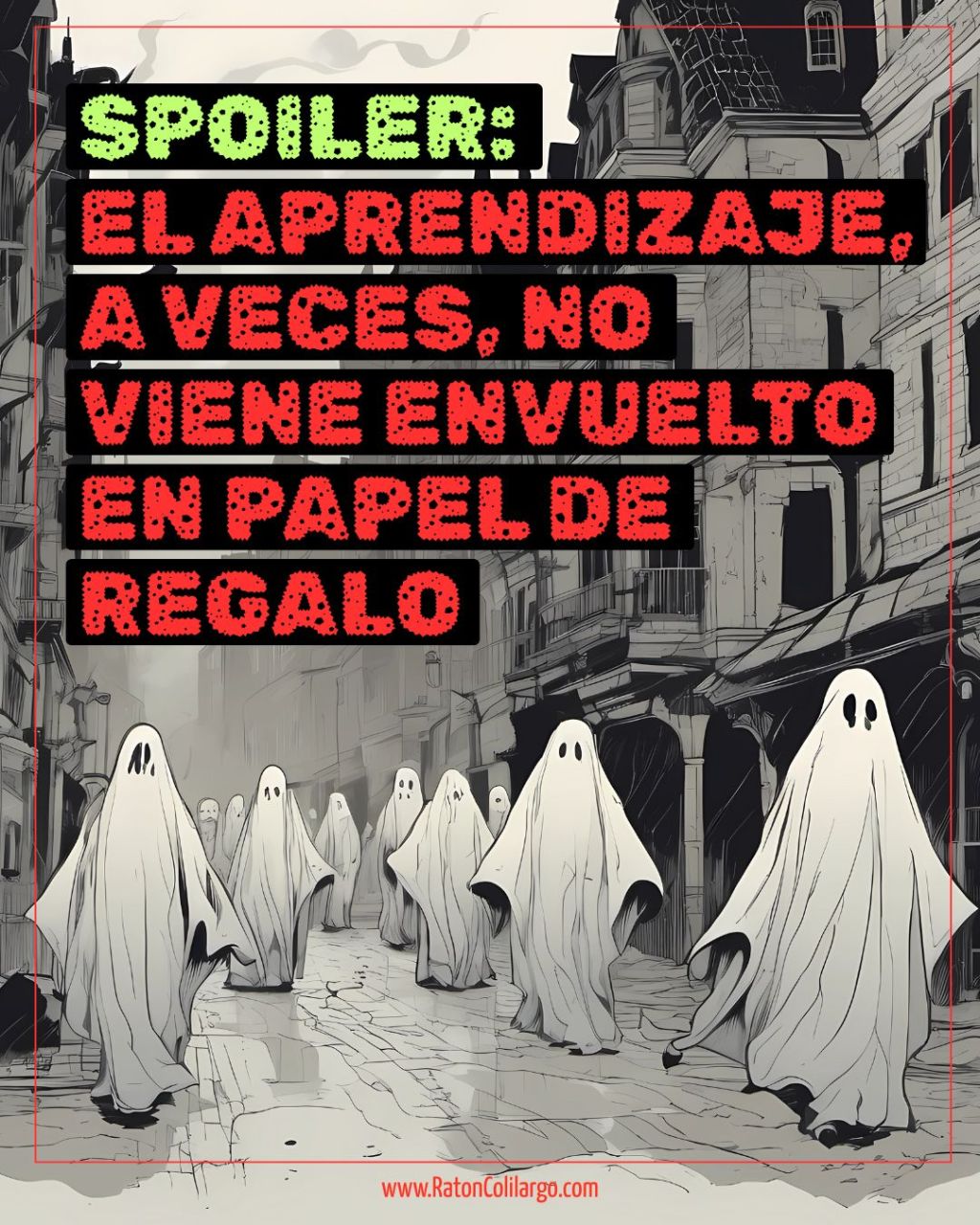Hay experiencias que uno no elige. Te caen encima como una piedra en el pecho y te dejan sin aire. Te descolocan, te rompen la rutina, te sacan de tu eje… y a veces, te despiertan.
Hace años, una colega me contó que tuvo una jefa de esas que parecen salidas de un manual de “cómo arruinarle la semana a alguien”. La ignoraba, le cambiaba funciones sin avisar, la corregía con desprecio en público, y de pasadita, sembraba rumores para desdibujarla frente al equipo.
Una artista del micromaltrato. Nada tan escandaloso como para armar una denuncia, pero lo suficientemente sutil como para corroer la autoestima gota a gota. Tóxica, con T mayúscula.
Lo impactante vino después. Años más tarde, mi colega me dijo, sin rabia y con una calma sorprendente:
- “Esa mujer fue mi gran maestra. Me mostró con total claridad en qué clase de profesional nunca quiero convertirme.”
Y ahí está la vuelta. El aprendizaje, a veces, no viene envuelto en papel de regalo. Viene envuelto en rabia, frustración o silencio incómodo.
No hay creatividad sin incomodidad. No hay cambio real sin riesgo. No hay versión propia si todo el tiempo estás evitando lo que raspa.
Vivimos en una cultura que ama el control, que vende soluciones como si todo tuviera respuesta clara y amable… Pero, seamos honestos, lo más transformador suele ser lo que te revuelca un poco (o mucho).
A veces, cuando todo se pone borroso, es cuando algo se aclara adentro. A veces, dejar de encajar es exactamente lo que necesitabas para empezar a ser.
Incomodarse no es una tragedia, es una forma valiente y radical de existir.
¿Y si dejamos de evitar lo que incomoda?… ¿Y si empezamos a leer las señales ahí donde nadie quiere mirar?